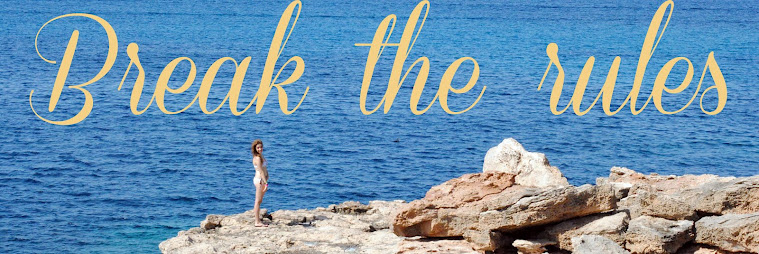Carmen tenía la extraña sensación de no ser ella quien controlaba su
cuerpo, sus movimientos, sus impulsos, y sobre todo sus besos. Esos besos de
alquiler que tan fácilmente vendía al primer desconocido que intercambiara con
ella secretos de medianoche, a la primera persona que soñara con aprenderse de
memoria su cuerpo con la yema de los dedos y se lo dijera en un susurro;
regalaba sus besos a cambio de un cigarro nocturno o un tequila en el bar de la
esquina. Carmen tenía una vida fácil, una vida sin sentimientos, sin prisas,
sin amor pero llena de jadeos y orgasmos de madrugada. Y, aunque la gente
pensara que esa era una vida muy triste, a ella no la iba tan mal. No lloraba
por discutir con su novio, ni tenía que pensar en planes para dos. Ella
era libre y le gustaba serlo, y vivía feliz con su condición de pajarillo, y
volaba, claro que volaba, aunque fuera en sueños. Y nadaba en su taza de
leche con galletas por las mañanas. Y se ahogaba en la cerveza de las
tardes. Y conseguía volver a flote en el amor de por las noches. Porque la vida
de Carmen, igual que la de cualquiera, era eso, ahogarse y luchar por volver a
la superficie, llorar dos días seguidos y reír tres, hacer el amor y la guerra
(todo depende del día).